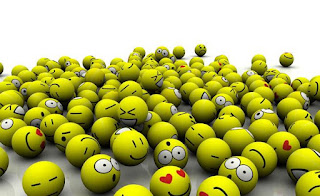Según los últimos datos sobre el tema, los hombres y las mujeres somos infieles por igual. Hace unos años, los hombres nos ganaban por goleada en el inmoral acto de poner los cuernos, por culpa de la extendida idea de que ellos "tienen necesidades". ¡Como si nosotras no las tuviéramos! Éramos (y todavía somos) muy machistas, pues los cuernos masculinos se perdonaban e incluso, se aceptaban como algo inherente a su naturaleza "dominante". Hoy el cuento ha cambiado, aunque las primeras féminas infieles eran castigadas con fulminantes miradas de desaprobación, al tratarse de un hecho poco habitual y, para algunos, incomprensible.
Ideas sexistas aparte, cabe preguntarse por qué se comete una infidelidad. Ya el simple hecho de emplear la palabra "cometer" para referirse a ello, nos indica que el propio lenguaje lo engloba dentro de la categoría de delito. Y lo cierto es que nos escondemos de los demás para no ser descubiertos; si estuviera bien, no habría de qué preocuparse. No obstante, sabemos que es algo feo, vergonzoso, un acto de debilidad y de cobardía (algunos recurren a los cuernos para huir de sus problemas personales). Pero eso no impide que suceda una y otra vez.

Podemos distinguir dos tipos de personas infieles: las ocasionales y las reincidentes. Las primeras engañan a sus parejas puntualmente, como consecuencia de un calentón sexual irrefrenable (ya sea un impulso o un acto meditado días atrás) o una necesidad temporal; pero no vuelven a repetir, porque se arrepienten. En cambio, la gente reincidente actúa sin pensar en absoluto en las consecuencias, sólo les mueven sus instintos y visitan casas ajenas sin realizar ningún tipo de discriminación: cualquier hombre o mujer atractivos se convierten en amantes potenciales, varias veces.
Las féminas siempre hemos sido más emocionales que ellos. Cuando un hombre se nos pone por delante, nuestro cerebro lo compara de forma inconsciente con nuestra pareja, destaca los atributos de ambos, el tipo de comunicación que mantenemos con cada uno y, en ocasiones, la balanza se inclina por el nuevo amigo. No obstante, antes de plantearse la posibilidad de unos cuernos, la mujer es infiel de pensamiento y entra en reflexiones que confunden sus sentimientos por completo. Entra en una espiral de querer y no poder o de querer y no deber, pero cuando se da cuenta de que su vida será más rica si se arriesga, no hay punto de retorno.
 Los motivos para estar con otra persona son completamente opuestos en ellos y en nosotras. Nosotras buscamos comprensión, cariño, comunicación, expresividad y que nos hagan reír, pero todo eso, con la rutina y las preocupaciones diarias, tiende a pasar a un segundo plano en el seno de cualquier pareja. Y ahí es cuando aparece el chico nuevo, esa personalidad distinta que tanto contrasta con la de nuestro novio (siempre contrasta demasiado), esa novedad que nos permite flotar sobre una nube imaginaria pensando en otras sensaciones y otros estímulos emocionales. Y a las pocas semanas (con suerte, meses) acabamos en la cama del nuevo. Con una culpabilidad posterior, que no tiene parangón y que perdura en el tiempo.
Los motivos para estar con otra persona son completamente opuestos en ellos y en nosotras. Nosotras buscamos comprensión, cariño, comunicación, expresividad y que nos hagan reír, pero todo eso, con la rutina y las preocupaciones diarias, tiende a pasar a un segundo plano en el seno de cualquier pareja. Y ahí es cuando aparece el chico nuevo, esa personalidad distinta que tanto contrasta con la de nuestro novio (siempre contrasta demasiado), esa novedad que nos permite flotar sobre una nube imaginaria pensando en otras sensaciones y otros estímulos emocionales. Y a las pocas semanas (con suerte, meses) acabamos en la cama del nuevo. Con una culpabilidad posterior, que no tiene parangón y que perdura en el tiempo.
Sin embargo, los hombres funcionan de otra manera. Ellos son mucho más sencillos que todo eso. Si conocen a alguien que les atrae físicamente y que les muestra interés sexual durante semanas, terminan por caer rendidos a sus pies, aunque la mujer que les espere en casa tenga mayor cociente intelectual que su amante. Son más primarios, les motiva más el tema físico (a nosotras también, pero va en equilibrio con otros aspectos) y no suelen sentir remordimientos (lo máximo que hacen es regalar flores o bombones a sus parejas para mitigar su propia culpa; un tópico que genera sospecha). Otra cosa es que se enamoren de la nueva mujer con la que comparten sábanas, lo que les plantearía la posibilidad de abandonar su estable vida.
La auténtica amenaza futura para el amor son los cuernos. Hoy en día, muy pocas parejas permanecen blindadas a la posibilidad de una infidelidad, ya sea por una de las partes o por ambas. Es fácil pensar que, antes de irse con otras personas, es mucho mejor romper la relación. No obstante, la falta de comunicación puede incitar la búsqueda fuera de aquello que extrañamos dentro, cuando sería mucho más productivo hablar de ello con el compañero de vida. El amor se mantiene fruto del trabajo constante, con el objetivo de conservar la emoción del principio, pero no todo el mundo es capaz de hacer ese pequeño esfuerzo.

La existencia es prolongada y todos hemos tenido o tendremos las ganas de estar con otra persona que no sea nuestra pareja, al menos una vez en toda nuestra vida. Es una idea más natural de lo que pudiera parecer, porque los animales tienen varias parejas sexuales a la vez. Los seres humanos también somos animales (aunque racionales) y quienes defienden la infidelidad suelen sostener que la monogamia es una decisión que va en contra de la naturaleza. En ciertas culturas, no está mal visto que un hombre tenga varias esposas, aunque en la sociedad occidental no se contempla.
No obstante, las personas tenemos sentimientos. Al poner los cuernos, no sólo debemos tener en cuenta nuestros propios deseos y placer sexual, sino también cómo se sentirá la persona engañada cuando se entere (si es que llega a enterarse). Hay gente realmente hipócrita, que se mantiene infiel durante largas temporadas, y que afirma seguir con su pareja por costumbre o comodidad. Otros tienen la poca vergüenza de sostener dos relaciones estables al mismo tiempo, incluso tres (es sobrecogedor su poco valor como personas).
No disculpo, ni por asomo, a los infieles, pero debo considerar un aspecto que desencadena el engaño. Si una pareja no nos da lo que necesitamos, nuestro afán por tenerlo todo nos empuja a buscarlo en otra parte. Somos egoístas, es una triste verdad. Con frecuencia, pensamos antes en nosotros mismos y nuestros deseos, que en la persona que nos acompaña. Somos tan poco inteligentes, que caemos en la tentación que el demonio nos ofrece, antes de dialogar con la persona que amamos. Y pocos se salvan de cometer este error.

Nos encanta lo prohibido, aquello que es, en apariencia, inaccesible. Al estar mal visto, nos atrae todavía más, porque nos provoca un morbo muy difícil de controlar. La curiosidad y la novedad son nuestras peores enemigas en circunstancias de confusión y de pérdida. Si estamos pasando una mala racha y aparece por la puerta un enorme y delicioso caramelo, es complicado decir que no. La dinámica de los mensajes furtivos enviados al móvil, las llamadas a escondidas y los encuentros clandestinos nos cargan de adrenalina y de diversión, aunque se trate de un arma de doble filo.
Por último, hago referencia a mi persona y después de haberme dejado llevar por el pecado en una ocasión en mi vida, puedo afirmar con rotundidad que se pierde mucho más de lo que se gana. Nadie, en su sano juicio, debería anteponer los placeres carnales al amor, ya que los sentimientos están por encima de cualquier cosa. El peso de los cuernos persigue al reincidente hasta convertirle en un desgraciado. Quien engaña suele ser más inseguro e infeliz que el engañado. El que se mantiene fiel demuestra que la verdad sigue siendo el mejor trayecto hacia la dicha.